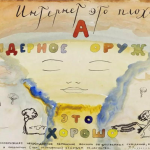Autor: Ricardo Martín González
El pasado 29 de mayo, el Círculo de Bellas Artes de Madrid acogió la presentación de La República de los Cuidados, libro publicado recientemente por la filósofa argentina Luciana Cadahia. La autora gozó además de la compañía de Nuria Sánchez Madrid y Valerio Rocco Lozano, quienes no dudaron en señalar la obra como el que probablemente sea el mejor trabajo de Cadahia hasta la fecha.
El texto se ofrece con una manifiesta voluntad de entablar un fructífero diálogo con algunas de las tendencias académicas imperantes en nuestros tiempos, a la par que expresar una clara toma de posición dentro de los debates filosóficos actuales en materia de feminismo y de cuidados. En este sentido, posiblemente el elemento más novedoso de este ejemplar radique en el intento de llevar a cabo una actualización del feminismo a partir de una reivindicación en clave feminista de autores fundamentales del idealismo alemán, como pudieron ser Hegel, Hölderlin o Schelling. Además, la recepción de estos autores que se lleva a cabo en el texto cuenta con una perspectiva situada, ya que Cadahia no vacila en conjugar el entusiasmo y la necesidad de articular una mitología popular de la razón, que se expresaba en el Primer Programa de un sistema del idealismo alemán, con los trabajos de Ernesto Laclau en torno al populismo y la retórica del lenguaje, apuntando en este ejercicio de ecuanimidad filosófica a la necesidad de rescatar, pero a su vez renovar, el archivo filosófico de la tradición europea con la potente producción académica que nos llega desde Latinoamérica. De esta integración de elementos surge también la demanda de la autora de releer el humanismo a la luz de un feminismo que se acompaña de la mirada de autoras como Rita Segato, proponiendo un feminismo de los cuidados que se sitúa como último eslabón de la cadena histórica del humanismo, y que inaugura una nueva forma de pensar el Estado desde el cuidado de lo común.
Esta perspectiva feminista contrasta con el enfoque de Almudena Hernando, arqueóloga y prehistoriadora de la Universidad Complutense de Madrid, quien, en el pasado Foro I+D+C- Por una Atención de Calidad: los Cuidados y sus diferentes Abordajes, desontologizó el cuidado como una cualidad intrínsecamente femenina, relacionando la esencialización del cuidado a la figura de la mujer con la construcción de regímenes de verdad en el paleolítico. Por otra parte, a lo largo del seminario, la arqueóloga, adoptando un gesto con un cierto trasfondo heideggeriano, subrayó la noción de cuidado como pilar relacional que mantiene cohesionados los vínculos grupales, defendiendo la relevancia del grupo como escudo que priva al individuo de la angustia de tener que hacerse cargo de su existencia frente a la omnipotencia del universo.
La posición sostenida por Hernando se contrapone de esta manera al que quizá sea uno de los fragmentos más interesantes y polémicos de La República de los Cuidados, que es el diálogo que establece en torno a las nociones de cuidado de Michel Foucault y Martin Heidegger, ya que Cadahia se inclina claramente a través de una reconstrucción del Foucault más tardío, al que podemos encontrar ocupado con la cuestión del cuidado de sí en obras como Hermenéutica del Sujeto o el tercer volumen de Historia de la Sexualidad. En particular, la autora rescata del pensador francés su énfasis en la noción de cuidado de uno mismo como una preocupación asentada y orientada hacia la praxis, y, más concretamente, hacia la práctica y producción de sí como un elemento indisociable de la “vida ético-política en la polis”, elemento que Cadahia echa en falta en el planteamiento heideggeriano.
La premisa que lleva a la autora a descartar la noción heideggeriana de la Sorge se asienta sobre la lectura que Franco Volpi hace del término alemán Befindlichkeit, quien lo asimila a la affectio,que San Agustín desarrolló para describir la vida del alma. A partir de ahí, la autora esgrime que, al otorgarle a los afectos la dimensión más originaria, Heidegger destruye el vínculo del sujeto con la verdad, sólo para reconstruirlo a través de la absolutización ontológica de lo afectivo. En consecuencia, si la verdad sólo se le puede presentar al hombre, o Dasein, en términos heideggerianos, sólo primariamente a través de sus propios afectos, esto conlleva a que, en última instancia, el Dasein quede encerrado en sí mismo y “se olvide de las relaciones práctico-materiales de existencia”.
Asimismo, la lectura que la filósofa argentina lleva a cabo del pensamiento alrededor del cuidado planteado por Foucault se complementa, si bien de forma polémica en algunos puntos, con la comprensión que Carlos Javier González Serrano a la materia, pues, en su respectiva aportación al Glosario de la Pandemia, que el Círculo de Bellas Artes de Madrid promovió durante la crisis de la COVID-19, González Serrano subrayó importancia de la recuperación a cargo del pensador francés de la parresía helenística como compromiso de veracidad en el discurso ciudadano, es decir, como capacidad de pronunciarse de forma franca y veraz a la hora de departir sobre la cosa pública. En este respecto, González Serrano apuntó con preocupación a los populismos como un posible riesgo para con ese compromiso de veracidad, suponiendo una merma en la calidad democrática de nuestros sistemas actuales de gobierno.
En una línea similar en lo tocante al populismo y la comunicación se manifestó Victoria Camps, durante una productiva conversación con Carmen Rodríguez, amparada bajo el marco de los Diálogos sobre Ética, Política y Virtud Pública, organizados por el Círculo de Bellas Artes de Madrid en el año 2023. En este contexto, la filósofa catalana reprochaba el papel de los medios de comunicación como agente colaborador con el auge de los populismos, así como con la exacerbación del discurso político actual. A modo de contrapartida, Camps reivindicó la necesidad de adoptar una posición discursiva distinta, por mor de la serenidad, la honestidad, y la veracidad a través de la ética dialógica de Jürgen Habermas y Karl-Otto Apel, en un gesto filosófico que evoca en cierta medida al de González Serrano que comentábamos anteriormente.
Y, sin embargo, es en este punto donde Luciana Cadahia parece diferir de ambos autores, pues mientras éstos presentan ciertas reticencias respecto al fenómeno del populismo, Cadahia cree encontrar en las experiencias populistas latinoamericanas del pasado un factor clave para comenzar a imaginar nuevas experiencias políticas de futuro. Para ello, se sirve del viraje que Ernesto Laclau de los conceptos husserlianos de sedimentación y reactivación, aplicándolos al terreno de lo político, lo que se descubre como una pista metodológica importante, que permite a la autora rescatar en clave contemporánea el elemento plebeyo de la cultura popular, inscrita en las tradiciones de los pueblos latinoamericanos, y combinarlo con algunos de los pilares de la Modernidad europea como Hegel o Hölderlin.
En su conjunto, la obra se revela como un libro atrevido y algo provocador, que en ningún caso dejará indiferente a quien lo lea, ya que el gesto filosófico que el texto realiza es de una valentía y convicción dignas de mención, en estos desorientados tiempos que corren. Pues, al fin y al cabo, la misión que Luciana Cadahia se ha propuesto con La República de los Cuidados no es ni más ni menos que el siguiente: imaginar un futuro haciéndose cargo del pasado. Y no puede decirse que la autora no lo haya conseguido.