
Jordi Doce
La lógica del sueño
En una de las viñetas autobiográficas de Visión de la memoria (1996), el poeta Tomas Tranströmer recuerda la ocasión en la que, con apenas cinco años, se perdió en el centro de Estocolmo. Había ido a un concierto con su madre pero, al salir del auditorio, el empuje de la multitud los separó y pronto el niño se vio solo, «privado de todo amparo», en una plaza llena de gente. Dominando su pánico, revolvió desandar el camino que habían hecho en autobús. Dos instantes presiden su recuerdo. El primero es cuando, asustado por el paso de los coches, se resiste a cruzar una calle: «Me volví hace un hombre que tenía junto a mí y le dije: ‘Aquí hay mucho tráfico’. Me tomó de la mano y me acompañó a cruzar». El segundo es cuando se acerca a su barrio y comprueba con alivio que lo peor ha pasado, que ha tomado el camino correcto:
Cuando volví a casa, me hallaba en estado de embriaguez. Me recibió el abuelo. Mi madre, desesperada, estaba en comisaría siguiendo las investigaciones. El buen talante del abuelo no falló: me recibió con naturalidad. Estaba contento, pero no dramatizó. Todo era seguro y natural.
Seguro y natural. La seguridad casi sonámbula del niño y el aplomo del abuelo tienen mucho de esa atmósfera onírica, algo nebulosa, que envuelve los poemas de Tranströmer. Poemas en los que todo sucede de forma inapelable, como si una fuerza misteriosa dirigiera los hechos sin atender a unos protagonistas que, por lo demás, no pierden nunca el equilibrio, la medida más o menos exacta de sí mismos y de su lugar en el mundo. En nuestro poeta cohabitan con extraña concordia la ingenuidad temerosa pero también esperanzada de ese niño que se descubre perdido y la calma del adulto que no dramatiza y recibe lo extraordinario como si tal cosa, al menos de puertas afuera.
Esa entereza, esa capacidad para mirar de frente y hasta demorarse en los aspectos más sombríos de la realidad para luego volver a casa y hacer recuento mientras se limpia la nieve de las botas, tiene mucho que ver con la pasión de nuestro poeta por la imagen, el modo en que las metáforas detienen el flujo del tiempo, aíslan un instante y permiten que lo veamos desde varios ángulos. En su prólogo a El cielo a medio hacer (trad. Roberto Mascaró, Madrid, Nórdica, 2010), Carlos Pardo llama la atención sobre el poder de estas imágenes («oigo las constelaciones piafar en sus establos», «una orquesta hindú de ollas de cobre») y les otorga una función «sanadora»; son el modo en que Tranströmer vadea el obstáculo de sí mismo, limpiando la percepción de adherencias egotistas y haciéndose a un lado para que el mundo comparezca con más fuerza. Pero este hacerse a un lado no es una desaparición: el yo sigue estando presente, sólo se aparta para organizar mejor los materiales y obtener una perspectiva más amplia, un ángulo propicio.
Así ocurre en «Soledad», donde Tranströmer evoca un accidente de tráfico con imágenes enérgicas que parecen sustraerle del desastre para verlo –verse– mejor, al menos por un instante, antes de regresar brutalmente al flujo del tiempo y coincidir de nuevo con su nombre, sus ropas, la identidad prosaica del día a día:
Mi nombre, mis bolsillos, mi trabajo se liberaron y quedaron atrás, silenciosos, cada vez más lejos. Yo era anónimo como un muchacho en un patio de colegio rodeado de enemigos. El tráfico contrario tenía luces poderosas. Me iluminaban mientras yo conducía y conducía en un terror transparente que fluyó como clara de huevo. Los segundos crecieron –en ellos se podía encontrar lugar–, se hicieron grandes como pabellones de hospital. Uno podía casi detenerse y respirar un instante antes de ser destruido. […]
Como en el sueño, la exactitud de los detalles convive con la vaguedad o tenuidad de los contornos. Tranströmer cuida los pormenores, mira con lupa cada paso y lo perfila con imágenes hiperbólicas, pero deja las transiciones en la niebla, inexplicadas, acaso inexplicables, como si la vida exigiera una cuota de ignorancia y aceptación, un dejar las cosas como vienen, un no preguntar demasiado. Quizá Tranströmer piense, algo supersticiosamente, que narrar la existencia es desustanciarla, quitarle su misterio; o que el empeño –legítimo– de rellenar los huecos de la narración, de dar plena respuesta a las preguntas que la originan (esos quién, dónde, cuándo y cómo que son el pan y la sal de los narradores), falsea la pureza de los hechos, su belleza exenta. Ordenar los hechos en una serie de causa y efecto –asignarles un sentido, en última instancia– es ensillarlos al caballo de las buenas intenciones, moralizarlos. Hay que mostrarlos en toda su riqueza y concreción, dejar que irradien su propia luz. Su sentido, si es que lo tienen (si es algo más que una encarnación del misterio, de lo incomprensible otro), surge de su interior y no puede forzarse. Lo más que puede hacer el poeta –llevado de una intuición que recuerda el modo en que a veces, en la vigilia, administramos el sueño– es yuxtaponerlos y esperar que de su contacto surja la chispa.
De ahí su interés por el haiku, tres versos de prodigiosa economía expresiva que vuelven acontecimiento todo lo que tocan: un acontecimiento que se dice a sí mismo, que hace el vacío a su alrededor (y en sí) para ser y estar con más fuerza. En el origen del haiku están dos valores que Tranströmer, como sabemos, aprecia en especial: el repliegue de un yo que sólo se muestra por vía indirecta, mostrando realidades que le conmueven; y el diálogo entre dos o tres de estas realidades para generar una síntesis inesperada que participa a la vez del juego y del enigma. En los haikus de Tranströmer, a diferencia de lo que ocurre en la tradición japonesa, la raíz son menos los sentidos –sensaciones, percepciones– que una imaginación entrenada en el humor negro y las atmósferas no menos sombrías del expresionismo: «Se cayó el techo / y los muertos me ven. / Este es el rostro»; «Zumba la lluvia / Yo susurro un secreto / para entrar allí».
La evolución de Tranströmer nos presenta a un amante de las palabras que cada vez concede más peso a esa dimensión de lo real que escapa a la palabra, o que la palabra es incapaz de apresar. Su afán de concreción, su amor por los detalles, convive con una visión maravillada de ese «imposible mundo» –en palabras del poeta escocés John Burnside– que desafía nuestras tentativas de cartografiado, nuestro afán por segmentarlo en palabras. Es tentador incurrir en la falacia biográfica y asociar esta evolución a la hemiplejía que padeció en 1990 y que lo tiene sumido en la afasia (aunque no le ha impedido seguir escribiendo). Creo más bien que es el fruto de una idea algo escéptica de la palabra que rechaza su degradación social (la sombra de Pound, y antes aun de Mallarmé, es larga) y siente nostalgia de un tiempo inexistente –todas las edades de oro lo son– en el que las cosas coincidían con sus nombres y las palabras brillaban como recién hechas; una nostalgia que suele mirar a la infancia, pues solo entonces el mundo se ofrecía intacto, innominado, y los nombres no estaban manchados por el uso y la incuria. Lo dice mejor en un breve poema, «De marzo del 79», visión admirable que habría complacido por igual a Matsuo Basho y a Thoreau. Decir lo justo, y a la vez generar sentidos, multiplicarlos: tal es la lección –fecunda y paradójica– que Tranströmer ha ido afinando con maestría en cada libro, desde aquellos remotos 17 poemas que un joven psicólogo sueco publicó en 1954:
Cansado de todos los que llevan con palabras, palabras, pero no lenguaje, parto hacia la isla cubierta de nieve. Lo salvaje no tiene palabras. ¡Las páginas no escritas se ensanchan en todas direcciones! Me encuentro con huellas de pezuñas de corzo en la nieve. Lenguaje, pero no palabras.
[Dentro del ciclo poético Voces Europeas, que organiza periódicamente el Círculo de Bellas Artes, un grupo de poetas españoles brindará el 18 de octubre un homenaje al poeta sueco Tomas Tranströmer, Premio Nobel de Literatura en 2011. Pincha aquí para obtener más información sobre el acto.]





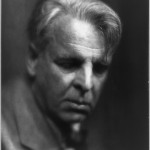

1 comentario en «la lógica del sueño»
Los comentarios están cerrados.